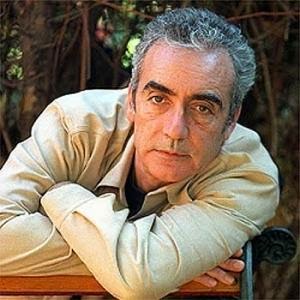El jefe de mamá, don Amílcar Segovia, durante sus conversaciones tenía la costumbre de apelar a una gran profusión de frases hechas.
A la salida de la escuela yo iba para la oficina
y esperaba que ella terminara la media hora que le faltaba cumplir. Era una
media hora fascinante. El señor Segovia siempre estaba hablando con alguien por
teléfono, con mamá o con clientes y era entretenido escuchar expresiones novedosas para mí.
Muchas de ellas mencionaban partes del cuerpo. Una vez le
dijo a un cliente: hagamos el trato a
ojos cerrados; mientras que a otro lo increpó: se le debería caer la cara de vergüenza; y a un proveedor le
advirtió que él no se chupaba el dedo.
A mamá le aconsejó que anduviera con pies
de plomo con un tal Fernández, que hablaba hasta por los codos y no tenía dos dedos de frente. En cambio
para cobrar un trabajo, dijo: tuve que
luchar a brazo partido para defender
lo mío con uñas y dientes.
Lo más extraño era que por temporadas usaba
modismos basados en la misma palabra. Y cuando empezó a insistir con las frases
que contenían la palabra mano, las
fui escribiendo en la última hoja del cuaderno borrador.
Así me enteré que se
había quedado en la empresa para darles una mano a los chicos, que no tenían experiencia y así se fogueaban. Según
mamá, los “chicos” eran dos vagos cabezas de chorlito, casi cuarentones. A ella, de tanto escuchar al señor Amílcar, se le pegaron algunas de sus expresiones y
de los hijos decía que si uno les daba una
mano, se tomaban el pie.
El tema de las manos me interesó, era la parte
de mi cuerpo que más cuidaba porque quería ser pianista. Constantemente las
movía, practicando escalas en el aire. Me provocaba un placer inefable tocar
superficies lisas, igual que el teclado del piano, por donde mis manos se
deslizaban con facilidad y las yemas sentían las vibraciones de los materiales
convertidas en música.
Lavar las manos a menudo, ponerles crema,
recortar y limar las uñas y posibles asperezas con la piedra pómez, era un
ritual cotidiano que practiqué siempre, aún después de haber comprendido que las
clases de piano en lo de la señorita Noemí eran insuficientes y no teníamos dinero para pagar el Conservatorio. Sin embargo, todavía cultivaba la esperanza.
Sentarme
calladita en el sucucho que le servía de oficina a mamá, con el manual abierto en la punta de su escritorio para disimular, era la gran diversión de esa época.
Detrás de la puerta vidriada podía oír el
vozarrón del señor Amílcar, a quien yo imaginaba robusto, con una barriga
curvada tipo balcón, en la que se gestaba esa voz gruesa, altisonante, que
transmitía tantos dechados de sabiduría popular.
La tarde que salió de su recinto, me asombró ver
a ese hombrecito alto, tan magro en carnes al punto de parecer un anticipo de
cadáver. Le alcanzó unos papeles a mamá y dijo, con esa voz que —después de
haberlo visto— me sonó de ultratumba: con
este pedido no hay que dormirse en los laureles, ayer tuve un mano a mano con
los de Lima y todo marcha sobre rieles.
El señor Segovia debía andar por los ochenta. Conocerlo
personalmente coincidió con el período de locuciones con la palabra “manos”. Fue un período inolvidable para mí.
Cuando Luisito y Andresito —los grandulones de
los hijos, que él seguía tratando como a dos cachorros indefensos— se
encandilaron con un hipotético negocio que los haría ricos, él los frenó con un
más vale pájaro en mano que cien volando.
Ante la propuesta de una expansión desmesurada para entrar en competencia con
una empresa prestigiosa del ramo, dictaminó: más vale ser cabeza de ratón que cola de león. Quedé
boquiabierta la vez que alguien lo amenazó con un juicio y el viejo, sin
inmutarse, le espetó: más vale mano de
juez y dedo de escribano que brazo de abogado. Los refranes que empezaban
con más vale me sonaban tan
categóricos como si contuvieran una amenaza velada o una admonición.
Mamá me comentó que el cariño por Luisito y por
Andresito obnubilaba al señor Amílcar y no veía o no quería ver (ojos que no ven, corazón que no siente),
que los holgazanes metían la mano en la
lata, o sea: robaban a cuatro manos
y que la pequeña pero sólida empresa que al señor Amílcar le había costado sangre, sudor y lágrimas llevar adelante, se
estaba desmoronando gracias a esos ingratos. Información que fue corroborada
por una frase que largó el viejo casi en un susurro, pero que escuché
claramente detrás de la mampara que dividía las dos oficinas: la mano viene pesada.
Fue ella la que pescó a los inescrupulosos con las manos en la masa y le llevó al
desolado señor Amílcar las pruebas irrefutables de la traición. El pobre largó
una seguidilla de lugares comunes que apenas alcancé a anotar. Primero escuché
un gorgoteo como de una cañería tapada o de alguien que se atragantó con un
huesito de pollo y después la voz, más retumbante que nunca, dijo: éstos vinieron con una mano adelante y otra
atrás y ahora se quieren ir con las manos llenas, mientras yo las tengo atadas. Y
la perla máxima: cría cuervos y te
sacarán los ojos (nuevo ruido a gárgaras). Ponía las manos en el fuego por ellos, cuando los traje creí tocar el
cielo con las manos, sí, es verdad que se pasaban buena parte del día mano sobre mano. Siempre creí que muchas
manos en un plato hacen mucho garabato.
Ese fue el principio del fin. Unos meses
después, cuando el negocio bajó las persianas, me di cuenta de que mamá no
podría costearme más las clases con la señorita Noemí y el Conservatorio entró
a formar parte de una realidad que no tenía que ver conmigo.
El señor Amílcar Segovia saldó todas las deudas,
indemnizó al personal y se despidió diciendo: ustedes, sin comerla ni beberla, pagaron el pato, mientras que otros se
hicieron el agosto. Por suerte quedamos a mano.
Colgó un cartel rojo de SE VENDE en la entrada y
se retiró a su oficina. Lo encontró el sereno, que había ido a buscar sus
pertenencias, volcado sobre el escritorio; las manos delgadas (que se volvieron
hermosas en el recuerdo) sosteniéndose el pecho.
Mamá sentenció: como se vive se muere, y el señor Amílcar murió con las botas puestas.
Él decía tantas cosas que ahora pueden parecer
obvias, como de un solo golpe no se
derriba un roble, persevera y triunfarás o manos duchas, comen truchas. Y
yo era buena para las manualidades; decoré cajitas, hice collares, pulseras,
muñecos de paño lenci y así me pude pagar la media beca que me dieron en el
Conservatorio. Si llegué hasta donde llegué, ni más adelante, tampoco más atrás
de lo que me correspondía, fue porque no
me crucé de brazos y puse manos a la obra.
© Mirella S. -2011-
Imágenes sacadas de la Web